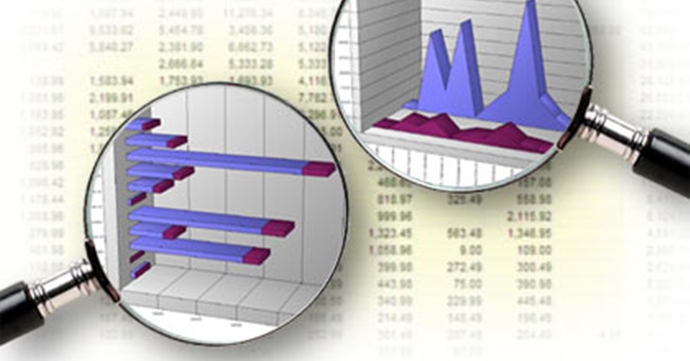La casa de los muertos

Relatos de cuaresma en el caribe colombiano
Por Mario Sánchez Arteaga

Dicen que en la cuaresma el diablo queda suelto de madrina y comienza a buscar cuerpos débiles y casas donde pueda tomar posesión, haciendo maldades y que la infelicidad acapara sin clemencia en los no bautizados o alejados de Dios.
Los espantos toman protagonismo y salen por las noches y madrugadas a infundir terror.
El tema es que ese diablo es pueblerino, no le gustan las urbes y pa remate, es caribe. No es amistoso con el frío. Parece que las poblaciones a orillas del mar son las preferidas para darle licencia a esos aparatos fantasmagóricos que cada año antes de la semana mayor hacen fiesta.

Las abuelas de la tradición oral, decían que ese festín malévolo sucede desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. El mal aprovecha esos 40 días porque sabe que el viernes santo recibe una paliza celestial y vuelve a recogerse junto a sus espantos de vereda.
No sé por qué carajos ha escogido nuestro caribe para hacer ese teatro callejero nocturno.
Nunca he escuchado que la Llorona o el Jinete sin cabeza hayan salido en el Centro Comercial Andino de Bogotá, en el poblado de Medellín o en el centro de Cali; en cambio, en Tamalameque, San Pelayo, Soledad, Pivijay, Urumita, Palenque y Sincé, andan por sus calles a la topa tolondra amedrentando borrachos y cuanto desobediente deambule después de las 12:00. Sufren de insomnio, duermen todo el día y salen por la noche.

Un viernes de cuaresma, en la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de 5 comerciantes pudientes de la población de Tolú, se fueron de farra. Día de guardar y según la tradición de no comer carnes rojas. En medio del goce, la tertulia y los tragos, se hizo caso omiso a cualquier advertencia.
Benjamín Villamizar, el más próspero de todos, despidió a cada uno de sus amigos y quedó a merced del licor y una guapa mujer que estaba sola, fumando un enorme tabaco con la candela hacía dentro. Al calor de las bocanadas etílicas y el embriagamiento, se dejó llevar por los encantos femeninos y terminó enredado pasionalmente con esta.

Llegó el siguiente viernes de cuaresma y volvió a suceder lo mismo, a diferencia que en esta ocasión terminó en casa de la atractiva mujer.
Benjamín Villamizar era un hombre de familia, casado, con 4 hijos. Su esposa la líder legionaria de la Iglesia, quién guiaba los viacrucis.
En ese segundo encuentro, Benjamín logró evidenciar que su compañera pasional practicaba esoterismo, viendo un altar en la casa de esta con imágenes de santería, muñecos con agujas, velas por todos lados. Decide cortar la relación de forma muy despectiva con palabras de desprecio y maltrato.
La mujer esotérica lo buscó el siguiente viernes, ahí, a orillas del mar, en el mismo sitio con sus amigos.

A pesar de estar en estado de alicoramiento, Villamizar reiteró el desprecio y en voz alta la trató de bruja y hechicera, humillándola ante muchas personas que pasaban por el lugar.
La mujer, en cólera por semejante deshonra, le gritó palabras en una lengua desconocida y luego en castellano le dijo – Te maldigo, hasta el día que no me pidas perdón no vas a morir. Te calcinaras en el hueso, sufrirás, verás morir a toda tu generación, te sumirás en sufrimiento y tus muertos no descansarán hasta que mueras –
El hombre no tomó en serio la sentencia maleficia, aunque se acordó de que había ingerido un refajo para hidratarse del guayabo en casa de la susodicha. En realidad, era un brebaje de lujuria.
El incidente le sirvió a la mujer para graduarse ante el pueblo como experta en ciencias ocultas, montó consultorio y a viva voz, era la bruja más cotizada de la región.
Fueron pasando los años, Benjamín vivía en una casa campestre a las afueras de la localidad. Sus padres fallecieron y fueron enterrados en el enorme patio bajo una veintena de almendros.
Un tío abandonado pasó sus últimos días en la casa de los Villamizar y también fue enterrado en el patio. La casa había sido heredada, llevaba 3 generaciones que la habían habitado y todos sus muertos habían sido sepultados debajo de los almendros.

Por las noches se escuchaban murmullos, risas, cantos y sonidos de fichas de dominó. Nunca se escucharon llantos, lamentos o discusiones. Eran muertos buenos que no salían de la casa ni asustaban a nadie, pero todo el que pasaba después de 6:00 de la tarde por los almendros podía escuchar perfectamente a los difuntos hablar. Antes de esa hora todo era silencio, las abuelas de entonces decían que los muertos hablan después de seis.
Cuando Benjamín Villamizar heredó la casa, que había sido de sus bisabuelos, recibió a un loro que para ese entonces tendría 25 años y era el único que hablaba con los muertos porque dormía en los almendros. En el día repetía todas las conversaciones nocturnas de los amables difuntos.

En medio de la veintena de almendros imperaba un frondoso árbol de mamón, que nunca sus frutos fueron comestibles por la acidez y amargura del sabor. En la cúspide del inmenso árbol todas las noches acampaba un pájaro yacabó con su canto de muerte.
El tiempo no perdona y fue cobrando factura.
Benjamín ya tenía 130 años y había visto morir a su esposa y 3 de sus hijos. Todos fueron sepultados debajo de los almendros.
Postrado en cama, sin valerse de sí mismo, con poco aliento para hablar, con la cruz enorme en los hombros de la conciencia por la maldición de la susodicha esotérica, con la lucidez mental, la piel pegada a los huesos, preguntaba al loro por sus muertos.
En el ocaso de la vejez, Benjamín anhelaba morir, dejar de sufrir y que aquella maldición terminara. La susodicha lo visitaba todas las noches, aprovechando la fragilidad de su verdugo, le hacía cosquillas, lo pellizcaba, lo tumbaba de la cama y amanecía en el piso. Le tiraba candelillas gigantes que ruyeran sus pies… hacía sus noches infaustas y aciagas.

Había llegado como todos los años la semana santa, los remolinos se formaban con fuerza en medio de la plaza polvorienta del parque principal, sinónimo, según las abuelas de que el “Innombrable” estaba suelto.
Benjamín, cansado de sufrir, mandó a buscar con su hija menor, que ya pasaba los 100 años, al cura del pueblo. Quería liberarse, deseaba descansar en paz y que sus muertos también lo hicieran.
El cura regó incienso, aceite y agua bendita por toda la casa. Se hicieron oraciones de exorcismo y 150 ave marías. Era jueves santo, Benjamín sabía que la susodicha llegaría como todas las noches, le imploró perdón 77 veces, se tiró de la cama y pidió clemencia. Aquella mujer atractiva se había convertido en una figura encorvada de cabellos blancos que le arrastraban al piso, había esperado más de 100 años para ver la humillación de Benjamín. Ella también se había cansado de vivir, sabía que todo brujo termina sus últimos años en la miseria.
Aceptó las disculpas y salió fugazmente para su casa.
Antes de llegar, un caballo perdido en la noche corría alocado y se estrelló ante su encorvada figura, dejándola muerta al instante. Muriendo con ella todo el desdén desorbitado de un caserío costanero que se carcomía en el chisme.

Llegó el viernes santo, a las 3.00 de la tarde Benjamín Villamizar falleció de muerte natural.
El loro pegó un estrepitoso vuelo hasta perderse en el horizonte. Esa noche no llegó el Yacabó con su canto de muerte y en su reemplazó una bandada de golondrinas se anidaron en los almendros. Los frutos del frondoso mamón caían en gajos, y su dulzor sirvieron para repartir en el velorio chicha y dulce con galletas.
En medio del velorio apareció nuevamente el loro, estrellándose ante el cajón de su amo.
Esa noche de viernes santo no se volvió a escuchar a los muertos hablar. La maldición de la susodicha esotérica había llegado a su fin.

Los viernes santos, el diablo recibe una paliza, así decían las abuelas rezanderas.
Benjamín fue sepultado debajo de los almendros junto al loro y al resto de sus familiares difuntos.
Los herederos donaron la casa campestre a la Iglesia y fue convertida en un cementerio.
La historia comenzó un viernes de cuaresma y terminó cien años después, un viernes santo.
Posdata: ojo, que estamos en cuaresma